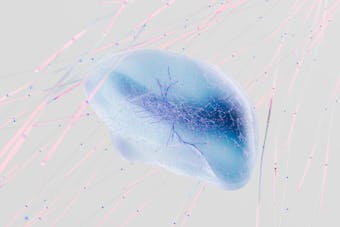¿Sabías que tu cerebro puede reconfigurarse a sí mismo con la experiencia? En palabras del célebre neurocientífico Santiago Ramón y Cajal, «Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro». Esta frase, pronunciada a inicios del siglo XX, anticipaba un concepto revolucionario: la neuroplasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar su estructura y funciones a lo largo de la vida. En este artículo de divulgación explicaremos qué es la neuroplasticidad, repasando sus orígenes históricos y algunos experimentos clave, y describiremos las cuatro formas principales en que el cerebro puede cambiar (reforzamiento, reconexión, reorganización y sustitución), con ejemplos prácticos de cada una. El objetivo es entender de forma amena, pero con rigor científico, cómo nuestro cerebro es mucho más flexible de lo que antiguamente se creía.
Los pioneros: de William James a Santiago Ramón y Cajal
Durante buena parte de la historia, los científicos pensaban que el cerebro adulto era inmutable, con las funciones mentales localizadas en regiones fijas y estáticas. Sin embargo, hacia fines del siglo XIX comenzaron a surgir ideas que desafiaban ese dogma. En 1890, el psicólogo estadounidense William James sugirió en su obra Principios de Psicología que el sistema nervioso poseía cierta “plasticidad”, lo que permitiría que “el cerebro no fuera tan inmutable como se pensaba” incluso en la edad adulta. Esta intuición adelantada de James sobre la capacidad del cerebro para cambiar con hábitos y experiencias pasó prácticamente desapercibida en la ciencia de su época.
Casi al mismo tiempo, el neuroanatomista español Santiago Ramón y Cajal —considerado el padre de la neurociencia moderna— estaba investigando la estructura microscópica del cerebro. Cajal descubrió que las neuronas (las células cerebrales) son entidades separadas que se comunican en puntos de contacto (más tarde llamados sinapsis). A partir de sus observaciones, propuso que el aprendizaje podría producir cambios físicos en el cerebro mediante la formación de nuevas conexiones entre neuronas. En 1894, Cajal escribió que el ejercicio mental probablemente fortalece las “ramificaciones” de las neuronas existentes y puede incluso establecer conexiones nerviosas “enteramente nuevas”. De este modo confirmaba la hipótesis de que la plasticidad neuronal (término que él acuñó) resulta de la creación y reorganización de conexiones sinápticas entre células cerebrales. Estas ideas visionarias sentaron las bases de la neuroplasticidad. En reconocimiento por sus descubrimientos (incluida la idea de la plasticidad), Ramón y Cajal fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1906, compartido con Camillo Golgi, convirtiéndose en el primer español Nobel científico.
Experimentos clave en los años 1960: el cerebro demuestra su adaptabilidad
Pese a los pioneros, durante gran parte del siglo XX persistió la creencia de que, tras la infancia, el cerebro apenas cambiaba. Esta noción empezó a desmoronarse en la década de 1960 gracias a una serie de experimentos ingeniosos que demostraron la sorprendente capacidad adaptativa del cerebro en distintas circunstancias.
David Hubel y Torsten Wiesel, dos neurofisiólogos, investigaban cómo la experiencia visual moldea el cerebro en los primeros años de vida. En sus experimentos clásicos con gatitos recién nacidos, cosieron el párpado de un ojo de los animales y observaron los efectos en el desarrollo del cerebro visual. Descubrieron que las neuronas de la corteza visual se organizan en columnas de dominancia ocular (grupos de células dedicadas preferentemente a cada ojo) y que estas columnas competían por espacio según la estimulación recibida. El resultado fue dramático: en los gatitos privados de la visión de un ojo, las columnas correspondientes a ese ojo no se desarrollaron, mientras que las del ojo abierto crecieron más de lo normal. Es decir, el ojo “bueno” terminó ocupando más área cerebral a expensas del ojo cerrado. Sorprendentemente, si el ojo clausurado se volvía a abrir dentro de las primeras semanas de vida, el déficit se podía revertir en gran medida; pero si se demoraba demasiado, la pérdida de visión en ese ojo se volvía permanente. Hubel y Wiesel habían demostrado así que el desarrollo normal del sistema visual depende crucialmente de la experiencia temprana, identificando un período crítico durante el cual el cerebro es especialmente plástico y sensible a ciertos estímulos ambientales. Sus hallazgos no solo revolucionaron la neurociencia (les valieron el Premio Nobel en 1981), sino que también llevaron a nuevos tratamientos para la ambliopía u “ojo vago” mediante parches oculares en niños, aprovechando esa ventana de plasticidad para corregir el desequilibrio visual.
Por la misma época, otro investigador estaba explorando la plasticidad desde un ángulo diferente. El neurocientífico Paul Bach-y-Rita, hijo de emigrantes españoles, vivió una experiencia personal que lo marcó: en 1959 su padre (Pedro Bach-y-Rita) sufrió un grave derrame cerebral que lo dejó paralizado de medio cuerpo y sin habla. Los médicos daban poca esperanza de recuperación, pero el hermano de Paul inició por su cuenta una rehabilitación intensiva, volviendo a enseñarle a su padre habilidades básicas como si fuera un niño: primero a gatear, luego a caminar, hablar y escribir. Contra todo pronóstico, tras meses de ardua práctica, el padre recuperó casi completamente sus funciones – volvió a caminar, hablar e incluso escribir a máquina. Años más tarde, cuando Pedro falleció, Paul Bach-y-Rita solicitó una autopsia de su cerebro. Los resultados fueron asombrosos: la lesión cerebral seguía allí (el infarto había destruido buena parte del tronco cerebral y vías motoras principales), lo que significaba que la recuperación no se debió a una “curación” del tejido dañado, sino a que otras partes del cerebro habían asumido las funciones perdidas, reorganizando completamente los circuitos neuronales. Esta evidencia directa de neuroplasticidad –un cerebro adulto reconfigurándose para compensar un daño masivo– impresionó profundamente a Bach-y-Rita. A partir de entonces dedicó su carrera a desarrollar métodos y dispositivos de rehabilitación cerebral que aprovecharan esa plasticidad latente.
Uno de los inventos más famosos de Bach-y-Rita fue un sistema pionero de sustitución sensorial. Si el cerebro puede reorganizarse tras un daño, ¿podría también recibir información por vías distintas a las habituales? Bach-y-Rita hipotetizó que sí. A mediados de los años 60 construyó un dispositivo mediante el cual una cámara de video convertía imágenes en patrones de vibración aplicados en la espalda de una persona ciega. Con entrenamiento, el individuo podía comenzar a “ver” con la piel, es decir, a percibir formas y objetos del entorno a través de las vibraciones. Este experimento demostraba que el cerebro era capaz de interpretar señales visuales transmitidas por otra modalidad sensorial, aprovechando su flexibilidad para crear una nueva experiencia perceptiva. Con el tiempo, Bach-y-Rita perfeccionó la tecnología (en los 90 desarrolló el BrainPort, una cámara conectada a una placa con electrodos en la lengua para transmitir estímulos eléctricos equivalentes a la imagen). Pero ya con los prototipos de los 60 había logrado la primera evidencia experimental de que la sustitución de sentidos era posible gracias a la plasticidad cerebral. Por esto, Paul Bach-y-Rita es considerado uno de los grandes pioneros de la neuroplasticidad, demostrando de forma espectacular la capacidad adaptativa del cerebro incluso en adultos.
Experimentos como los de Hubel, Wiesel y Bach-y-Rita cambiaron para siempre nuestra comprensión del cerebro. La idea de un órgano rígido dio paso a la visión de un cerebro dinámico, moldeado por la experiencia. Hacia finales del siglo XX, ya se aceptaba que el cerebro adulto podía aprender, repararse en cierto grado tras lesiones e incluso reasignar sentidos de maneras insospechadas. A continuación, veremos cómo la investigación más reciente ha continuado profundizando en esta sorprendente facultad.
Neuroplasticidad moderna: los experimentos de Álvaro Pascual-Leone
Con el auge de las técnicas de neuroimagen y estimulación cerebral no invasiva a finales del siglo XX, los científicos pudieron ver la plasticidad en acción y manipularla de formas novedosas. Un destacado investigador en este campo es el neurólogo español Álvaro Pascual-Leone, cuyas ingeniosas pruebas han ilustrado cómo el cerebro humano adulto sigue siendo enormemente plástico.
En un experimento, Pascual-Leone dividió a un grupo de voluntarios en dos. A la mitad se les enseñó a tocar una sencilla pieza musical en el piano, practicando varias horas diarias durante una semana. Al cabo de esos días, mediante imágenes cerebrales se comprobó que la región de su corteza motora dedicada a los dedos había aumentado de tamaño, reflejando que las conexiones neuronales encargadas de mover esos dedos se habían fortalecido con el entrenamiento. Este resultado no sorprendió demasiado, pues ya otros estudios habían observado cambios cerebrales tras la práctica intensiva de habilidades motoras (por ejemplo, en violinistas profesionales se ve ampliada el área que controla sus dedos de la mano izquierda). Sin embargo, la verdadera novedad vino con la otra mitad de voluntarios: a ellos no se les permitió practicar físicamente el piano, sino que debían imaginar mentalmente que lo hacían, visualizando y “sintiendo” en su mente cómo moverían los dedos para tocar la melodía. Sorprendentemente, tras esa semana de práctica imaginada, sus cerebros mostraron cambios similares a los del grupo que tocó de verdad. La simulación mental activó las mismas regiones motoras y fue suficiente para inducir plasticidad en las conexiones neuronales. En otras palabras, pensar en una acción repetidamente pudo modificar el cerebro casi tanto como realizarla físicamente – un hallazgo asombroso sobre el poder de la mente para remodelar la materia cerebral.
Otro experimento emblemático de Pascual-Leone es el llamado “experimento de la venda”. En este estudio, un grupo de voluntarios videntes fue privado del sentido de la vista durante unos días para observar cómo se adaptaba su cerebro. A los participantes se les cubrieron totalmente los ojos con vendas durante 5 días seguidos, impidiéndoles ver absolutamente nada. Durante ese periodo de ceguera temporal, se les enseñó intensivamente a leer Braille (el sistema táctil de lectura para ciegos, usando las yemas de los dedos) y se les hicieron ejercicios de audición (distinguir diferentes tonos de sonido). Los científicos midieron su actividad cerebral con resonancia magnética funcional cada día. Los primeros días, la corteza visual de estos sujetos (la parte del cerebro normalmente dedicada a la visión) estaba básicamente inactiva, ya que no recibía señales de los ojos vendados. Pero tras unos días de práctica táctil y auditiva, ocurrió algo increíble: la corteza visual comenzó a activarse intensamente cuando los voluntarios tocaban braille o escuchaban sonidos. Es decir, el “área visual” había sido reclutada para procesar el tacto y el oído, adaptándose a la falta de visión. El cerebro reorganizó sus funciones sensoriales en tan solo unos días, demostrando una plasticidad asombrosa incluso en adultos. Además, al quitar las vendas, bastaron apenas unas horas para que la actividad de la corteza visual retornara a su patrón normal de ver, dejando de responder al tacto o al sonido. Esto indica que los cambios, aunque rápidos y significativos, eran reversibles – el cerebro había “prestado” temporalmente el área visual para suplir otros sentidos, y al volver la vista disponible, recuperó su función original rápidamente. Este experimento evidenció de forma dramática la versatilidad del cerebro humano: en pocos días puede reorganizar quién hace qué tarea dentro de la “centralita” cerebral, y volver a reorganizarse cuando cambian las condiciones.
Los estudios de Pascual-Leone y otros neurocientíficos modernos confirman que la neuroplasticidad no se agota tras la niñez. A cualquier edad, nuestro encéfalo mantiene cierto grado de flexibilidad para adaptarse a los cambios en el cuerpo, el ambiente e incluso a las experiencias internas (como el aprendizaje mental o la meditación). Gracias a esta plasticidad, hoy entendemos mejor fenómenos como la recuperación tras un accidente cerebrovascular, la adaptación de personas que pierden un sentido (vista, oído, etc.), o la mejora de habilidades por medio del entrenamiento y la rehabilitación cognitiva. Pero ¿de qué formas concretas puede cambiar el cerebro? A continuación, resumimos las cuatro modalidades principales de plasticidad que describen los neurólogos, acompañadas de ejemplos.
Las cuatro formas de plasticidad cerebral
La neurociencia distingue diversos mecanismos por los cuales el cerebro puede cambiar. De forma general, podemos agruparlos en cuatro categorías: reforzamiento, reconexión, reorganización y sustitución. Cada una representa un tipo de adaptación ligeramente distinta. Veamos en qué consisten, con un ejemplo práctico de cada caso:
-
Reforzamiento: Consiste en fortalecer conexiones neuronales ya existentes mediante su uso repetido o intensivo. Es la base del aprendizaje y la memoria: cada vez que reactivamos un circuito neuronal, las sinapsis (contactos) de ese circuito se vuelven más eficientes. Por ejemplo, cuando practicamos una habilidad (tocar la guitarra, hablar un nuevo idioma, o incluso recordar una vieja canción), estamos reforzando las rutas sinápticas involucradas. Al principio la conexión puede ser débil y la ejecución torpe, pero con la repetición las sinapsis se potencian y la acción se vuelve más fácil y fluida. Neuroscientíficamente, se ha visto que cada experiencia o ensayo refuerza determinadas conexiones y las estabiliza, haciendo que perduren en el tiempo. Un ejemplo cotidiano es reaprender a montar en bicicleta tras años sin hacerlo: aunque al inicio uno se sienta inseguro, rápidamente “vuelve la maña” porque el cerebro reactiva antiguos circuitos motores y los refuerza con la práctica, consolidando de nuevo el equilibrio y la coordinación.
-
Reconexión: Se refiere a la formación de conexiones neuronales nuevas que antes no existían o estaban inactivas. Implica “cablear” de forma diferente el cerebro, estableciendo enlaces frescos entre neuronas. Esto ocurre especialmente al aprender cosas completamente nuevas o tras sufrir algún daño donde el cerebro intenta reconectar circuitos. Un ejemplo es el aprendizaje por asociación: cuando aprendemos una asociación nueva (por ejemplo, relacionar el nombre de una persona con su rostro, o entender una metáfora que une dos ideas), se crean sinapsis donde antes no las había, conectando neuronas de diferentes redes. En casos de lesión cerebral, la reconexión es fundamental: las neuronas sanas pueden extender nuevos axones o dendritas para reconectarse entre sí y rodear la zona dañada, restaurando parcialmente la función. Pensemos en un paciente que sufre una lesión en el habla: otras áreas del cerebro pueden establecer conexiones compensatorias para recuperar el lenguaje. En pacientes jóvenes esto es especialmente notable; por ejemplo, hay casos de niños a los que se les ha removido completamente un hemisferio cerebral para controlar epilepsias severas, y gracias a la plasticidad por reconexión, el hemisferio restante fue capaz de “reconfigurar el cableado” y asumir funciones del lado faltante. En uno de esos casos, una niña llamada Jodie a la que se le extrajo el hemisferio derecho pudo volver a caminar en solo 10 días y eventualmente llevar una vida casi normal, porque su hemisferio izquierdo hizo nuevas conexiones para encargarse de tareas que originalmente realizaba el derecho. Este poder de reconexión muestra que el cerebro puede reconstruir circuitos cuando es necesario.
-
Reorganización: Esta forma de plasticidad implica un reacomodo o reasignación de funciones en el cerebro, más que nuevas conexiones en sí. Ocurre cuando áreas cerebrales enteras cambian su función o su representación debido a cambios en el uso. Es decir, las conexiones siguen ahí pero se reconfigura la estructura funcional: ciertas sinapsis se debilitan y otras se refuerzan, de modo que una región que antes hacía “A” ahora hace “B”. La reorganización suele presentarse tras amputaciones, pérdidas sensoriales o daños localizados, así como con entrenamientos extremos. Un ejemplo clásico es el fenómeno del miembro fantasma: cuando a una persona se le amputa un brazo, con el tiempo la representación de ese brazo en su corteza cerebral somatosensorial (la zona que siente el tacto) puede ser ocupada por las áreas adyacentes (por ejemplo, la zona de la cara), de modo que al tocarle la cara la persona siente también sensaciones “fantasma” en el brazo ausente. El cerebro reorganiza su mapa corporal para ajustarse a la nueva realidad de que falta un miembro. Otro ejemplo positivo lo vimos con el padre de Bach-y-Rita: tras su infarto cerebral, otras regiones de su cerebro reorganizaron sus circuitos para asumir el control del movimiento y el habla, permitiéndole volver a caminar y hablar aunque las áreas originales seguían dañadas. De forma similar, en personas ciegas de nacimiento, la corteza visual (que no recibe estímulos visuales) se reorganiza para procesar otros sentidos, como el tacto y el oído; por eso, cuando aprenden Braille con los dedos, se observa actividad en su región occipital visual. En resumen, la reorganización es el mecanismo por el cual el cerebro reasigna recursos de unas funciones a otras según la demanda y las circunstancias, alterando los “mapas” neuronales internos.
-
Sustitución: Esta es quizás la forma más sorprendente de plasticidad: un sentido o función cerebral es reemplazado por otro. Es decir, el cerebro logra sustituir una vía de entrada o una estrategia por una alternativa distinta para lograr un resultado similar. La sustitución sensorial es el ejemplo más claro: cuando falta un sentido, otro puede suplir parte de su función. Ya mencionamos el dispositivo de Bach-y-Rita, que permitió a personas ciegas “ver” usando el tacto – una cámara enviaba información visual convertida en vibraciones en la piel (o impulsos en la lengua), y el cerebro de los usuarios aprendía a interpretarlo como imágenes. En esencia, el tacto sustituyó a la vista, aprovechando que el cerebro puede decodificar la información de múltiples maneras. Otro ejemplo: algunas personas ciegas desarrollan ecolocalización, emitiendo chasquidos con la boca y oyendo el eco para orientarse, al estilo de los murciélagos. Han entrenado su oído y su cerebro auditivo para procesar los sonidos reflejados y convertirlos en una “imagen” espacial del entorno, ocupando en parte el rol de la visión. De igual modo, en el caso extremo de la hemisferectomía infantil mencionado antes, podemos decir que un hemisferio cerebral sustituyó las funciones del otro ausente, algo asombroso pero posible gracias a la plasticidad. En todos estos casos, un patrón o circuito neuronal deja de usarse y es reemplazado por otro más funcional que cumple la misma tarea por otro camino. La sustitución requiere práctica y tiempo para que el nuevo circuito tome el control, pero una vez logrado, el cerebro efectúa la función de manera casi habitual, como si siempre lo hubiera hecho así.
Como vemos, el cerebro cuenta con diversas maneras de adaptarse: puede fortalecer lo que ya tiene, crear caminos nuevos, reasignar sus recursos o reemplazar estrategias por otras. A menudo, estos procesos ocurren juntos. Por ejemplo, cuando alguien se recupera de una lesión neurológica, su mejoría suele implicar reconexión (nuevas sinapsis), reorganización (otras áreas asumen funciones) e incluso sustitución (emplear métodos alternativos para lograr lo mismo). Lo importante es entender que ninguna de estas formas de plasticidad ocurre de la noche a la mañana ni por arte de magia: requiere estimulación, entrenamiento y tiempo. El cerebro cambia si lo “obligamos” a cambiar con experiencias novedosas, prácticas constantes o entornos diferentes. Por eso, para aprender algo nuevo o recuperar habilidades perdidas, hace falta dedicación y repetición: estamos literalmente moldeando las conexiones neuronales.
En conclusión, la neuroplasticidad cerebral es la capacidad que nos permite aprender durante toda la vida, adaptarnos a cambios corporales (como la pérdida de un sentido) y recuperarnos en cierta medida de lesiones neurológicas. Lejos de ser un órgano fijo, nuestro cerebro es un sistema dinámico que está reajustándose constantemente en respuesta a lo que hacemos, sentimos y pensamos. Cada conversación que nos hace cambiar de opinión, cada hora que ensayamos un deporte, cada desafío al que sobrevivimos, deja huellas físicas en las redes neuronales. Entender esta maravillosa plasticidad nos abre la puerta a enfoques terapéuticos optimistas (rehabilitación, estimulación cognitiva) y nos recuerda que, en gran medida, “somos escultores de nuestro propio cerebro”: con esfuerzo, el cambio y la mejora siempre son posibles.
Autor: Psicólogo Ignacio Calvo